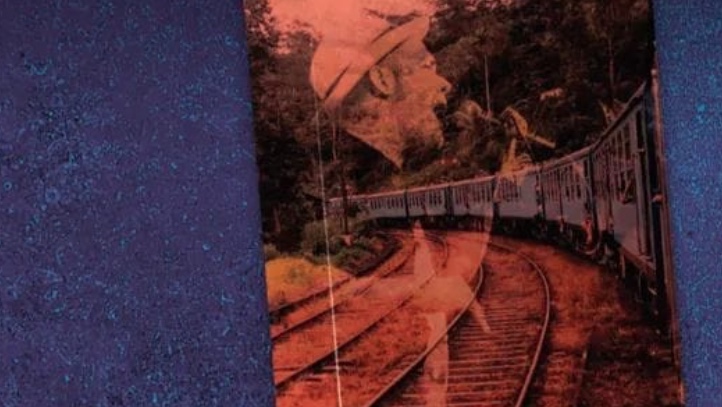El periodista Mauricio López relata episodios de su vida, el barrio y la familia, y narra cómo Maradona marcó a una generación .
Por Mauricio López Rueda
Pasé gran parte de mi niñez en soledad, como tantos otros. Mi padre estuvo ausente de mi vida la mayor parte del tiempo y, mi madre, tenía que trabajar largas jornadas para pagar las cuentas y comprar la comida.
Mi primera infancia la viví entre Santo Domingo Savio, El Popular 2, dos barrios de la comuna nororiental de Medellín, y Giraldo, un pueblo en el sombrío extremo del Occidente antioqueño.
Después, por necesidad, me fui a vivir con una tía a Barbosa, al norte del Valle de Aburrá y, antes de cumplir los 8 años, volví al Popular 2, por fin con mi madre. Mi infancia, íntegra, se desarrolló en la década del ochenta del siglo pasado, un periodo aciago para los habitantes de Colombia en general, y para los de Medellín en particular.
Recuerdo, por ejemplo, que cuando vivíamos en Popular 2, varias bandas se disputaban el territorio y el amor de Pablo Escobar. Los consentidos eran Los Priscos, que tenían su cuartel en Aranjuez, pero otros como Los Nachos y los de Cañadanegra, hacían recurrentes demostraciones de crueldad y de inhumanidad para llamar la atención del Capo.
El dinero sucio abundaba y los "combos" no tenían la necesidad de robarles a los vecinos, pero muchos sicarios se "enamoraban" de cualquier fulano, así porque sí, para probar finura. Entonces las quebradas y los terrenos baldíos se empezaron a llenar de gritos, de ruegos, de muerte.
En El Popular, cuando estaba cerca de cumplir 9 años de edad, mataron, por ejemplo, al viejo carnicero de la cuadra, no más que por ver correr la sangre y generar terror entre los habitantes del barrio. Ese día, tan melancólico, la mujer del carnicero lloró tanto, que bajo sus pies se hizo un pequeño charco de lágrimas saladas, y el hilo de ese dolor pasó la puerta de la calle y fue a morir en las escaleras, frente a un sinfín de curiosos que esperaban ver a la viuda.
Esa violencia incomprensible y sin sentido nos ahuyentó de El Popular 2 y nos obligó a vender, muy barata, la casa que habíamos logrado construir con inconmensurable esfuerzo. Tenía solar, terraza, un palo de mangos y un corral de gallinas. La queríamos, pero tuvimos que dejarla para salvar nuestras vidas.
En esos tiempos, mi madre se iba a trabajar desde las 6 y 30 de la mañana. Me dejaba el radio prendido, siempre en Caracol, y todas las puertas y ventanas cerradas. Yo, para pasar el tiempo, me ponía a jugar con tapas de gaseosa. Tenía más de 200. A veces jugaba a la Vuelta a Colombia y recreaba los equipos más fuertes de Boyacá, Antioquia, Cundinamarca y Valle, y otras jugaba al campeonato mundial de fútbol, y como no abundaban las tapas azules, Argentina siempre era Leona Pura o Uva Postobón, y a la tapa de Maradona le pintaba un Diez con marcador indeleble, y la guardaba en un cajón secreto que tenía bajo la cama.
Papá, que apareció de repente en nuestras vidas, tomó la plata de la venta de la casa y la puso en el banco a nombre de él. Luego le dijo a mi madre que nos iba a llevar a un barrio muy bonito y alegre, en la comuna 13, para vivir en arriendo.
Fue así como llegamos, en 1986, a El Socorro, en San Javier, más precisamente a la calle 101. En ese barrio, confieso, viví los mejores años de la infancia, aunque sólo pudieron ser dos. La calle tenía pocas casas porque, en el costado norte estaba una caballeriza muy grande, propiedad de los hermanos Ochoa, y en el costado sur había un terreno baldío, una manga grande con palos de guayabas y uno que otro de moras.
Yo terminé mis años de primaria en la Escuela El Socorro, que quedaba, y queda todavía, al lado de una cancha, en esa época de tierra y bastante torcida. El bachillerato lo comencé en el Santa Rosa de Lima, en La Floresta, pero eso es parte de otra historia.
En El Socorro conocí a varios de mis grandes amigos: Juan Carlos, ‘Llanta’, Diego, Sergio, Octavio e Higuita. Con ellos me la pasaba jugando fútbol, futbolito, yeimi, policías y ladrones, de poste a poste y chucha. Con ellos perseguía globos, elevaba cometa en los agostos y me deslizaba en costales o cajas de cartón desde lo alto del Morro, una pequeña montaña a las espaldas del barrio.
En ese barrio, también, tuve mis primeros amores: Carola, las mellizas, Bertica y Luisa Fernanda. Eran amores de sala de estar, de pedir la arrimada y de mandar dulces y pequeñas notas bajo las puertas.
Los diciembres, allí, fueron inolvidables. Poníamos cadenetas, hacíamos marranadas y estrenábamos los 24 y 31. Los que podían, también estrenaban el 7 y en Reyes, pero siempre con los mismos pares de tenis, pues todos éramos pobres.
La violencia nos tomó por sorpresa. De un momento a otro empezaron a aparecer hombres encapuchados en el Morro, y luego empezaron a bajar al barrio, a llevarse muchachos para matarlos. Los mataban por consumir vicio o por robar.
También empezaron a llegar personajes extraños, como Hugo, el loco, quien pasaba por las calles corriendo y sin camisa, y tomaba a cualquier niño de la mano y se lo llevaba hasta la quebrada La Hueso o hasta cualquier matorral para violarlo. La gente, incomprensiblemente, no hacía nada. Lo tomaban en chiste, se reían del niño presa y no le creían cuando volvía moreteado e hinchado por el llanto.
Había otro hombre que vivía solo con un niño, y ese niño se hizo amigo de todos nosotros, y nos invitaba a su casa a ver películas, pues el hombre tenía Betamax. Los niños que íbamos recibíamos golosinas, gaseosas, crispetas, y veces hasta ligas de mil o dos mil pesos. A cambio, el hombre nos tocaba las piernas, las manos, la espalda, el pene.
A todos nos parecía todo muy raro, bizarro, y prometíamos no volver, pero entonces el hombre mandaba razón con el niño que nos iba a dar ligas de 5 mil pesos.
Nos juntábamos para planear la visita. Decíamos: “nos hacemos todos juntos, recibimos la plata y luego nos paramos y nos vamos corriendo, y no volvemos”. Pero el plan funcionó a medias, porque Sergio se atemorizó y no fue capaz de correr, y se quedó allí. Jamás nos volvió a hablar después de eso.
Cuando la violencia arremetió en la comuna 13, ya no íbamos al Morro ni al Chispero, ni a la manga. Sólo jugábamos en la cuadra y en la cancha. Para compensar, nos divertíamos armando el álbum Jet, y el Garbash Fail Kids. También escuchábamos casetes con rolas de rock y de salsa, leíamos los libros que traía don Octavio, el ropavejero de la cuadra y claro, veíamos y hablábamos de Maradona, siempre estaba Maradona en nuestras mentes.
En todo partido, antes de elegir compañeros y lado de la cancha, elegíamos quién iba ser Maradona. Era muy importante. También nos gustaba ser Platini o Zico, pero decirse Maradona era lo más grande.
Yo fui Maradona unas diez veces, incluso en dos desafíos contra niños de Antonio Nariño y de Santa Lucía. Fui Maradona cuando hice mi primer gol de chilena, y cuando la colgué del ángulo en la cancha de San Javier, un día de lluvia y sonrisas.
Maradona nos acompañó durante toda esa difícil niñez. Nos acompañó cuando los muertos se caían en nuestros jardines, o cuando los oíamos gritar desde la manga, pidiendo auxilio. Nos acompañó cuando nos quedábamos solos en casa, escuchando los disparos de revólver o fusil, mientras nuestras madres volvían de sus duros trabajos.
Y no, no fue sólo Maradona, también fue el rock de Veracruz Estéreo, la salsa de Latina Estéreo y los álbumes de Jet y Panini.
Quienes sobrevivimos a esos años de angustia y zozobra nos fuimos a otros barrios y cruzamos el umbral de la adolescencia. Crecimos, nos salió barba, y empezamos a ser adultos. Maradona también envejeció, se ajó, pero en nuestra memoria siempre fue el pelusa carasucia de Villa Fiorito, ese murrapo que sorprendió al mundo en el 86, gambeteando en español a los ingleses.
Disfruten 5 canciones dedicadas a Maradona: