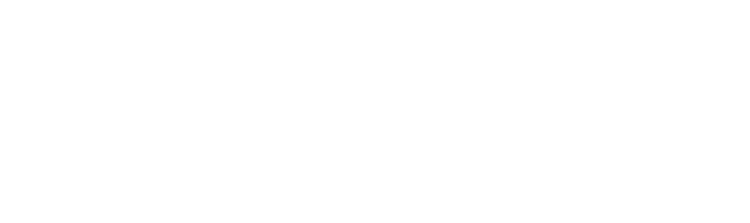Cuando “nos sentimos en la canción, nos sentimos mejor…”
La música ha sido tan importante en el desarrollo y en la comprensión del universo, de las relaciones humanas y de los temas del alma, que siempre ha ocupado un lugar imprescindible en la discusión de las artes y sus implicaciones en la vida. Por ello, hoy y amanera ilustrativa, citamos la primera parte del texto titulado “Algo que nos nutre” escrito por el músico, docente y filósofo Víctor Raúl Jaramillo, líder de la agrupación de metal de Medellín, Reencarnación. Estas líneas, bien pueden considerarse como un ensayo o un manifiesto, aunque lo más significativo, es el valor de libertad intrínseco que queda cifrado en él, como resultado una vívida experiencia sumada a nombres y sonidos como Bach, Platón, “sistema de interpretaciones” o rock.
VICTOR RAÚL JARAMILLO
I
“Platón exigía que se comenzará por la educación del alma, es decir, por la música. Y decía que está debía abarcar el logos. Él afirmaba que el conocimiento filosófico puro, pero sin la cultura “música” quedaría flotando en el aire. Sin embargo, no fue Platón el que desarrolló por primera vez esa posición a favor de la música, sino Pitágoras, que en su relación con las matemáticas produjo una seria consideración de las leyes numéricas del mundo sonoro, en la que se basó la acción educadora de la música; a ella se le adjudico el des-cubrimiento de la “naturaleza del ser”.
Pitágoras y sus seguidores descubrieron la dependencia existente entre los intervalos musicales y la longitud de las cuerdas tensadas, y elevando este descubrimiento sobre los elementos del mundo natural, desarrollaron toda una teoría ética y terapéutica de la música que, según ellos, es capaz de reforzar o restaurar la armonía del alma individual, siendo armonía el intervalo que define el término primario: la octava.
Pero a pesar de todo lo planteado por los pitagóricos, Platón fue el primero en Occidente en reflexionar filosóficamente acerca de la música como arte. Más tarde, a principios del siglo I a. C., Filodermo (que era un epicúreo) alega a favor de lo que más tarde se llamaría “formalismo”, que la música, por sí misma, es incapaz de suscitar emociones o producir transformaciones éticas en el alma.
Luego para Plotino en el año 259 D.C. el del músico era uno de los tres caminos hacia la verdad. Los otros dos eran el del amante y el del metafísico. Después en la edad media, San Agustín retomaría las posiciones platónicas y aristotélicas sobre la música, en función de la poesía. Es decir, del sonido acompañado por la palabra y de la palabra como función musical donde la unidad y el número eran las nociones básicas para que todo estuviera en orden tanto en el arte como en la realidad.
Santo Tomás, más adelante, nos dice que la música a pesar del deber de estar ligada a la proporción y a la consonancia, es en todas sus formas bella a su manera. Ya en el renacimiento hubo grandes diferencias; por ejemplo, Leonardo da Vinci, estaba a favor de la superioridad de la pintura sobre la música y la poesía. En cambio Vincenzo Galilei defendía la música como una disciplina humanística que debía lograr la fuerza emotiva y la eficacia ética atribuidas a la música griega.
Cuando llegó la ilustración, un joven de apenas 22 años escribió el Compendium Musicae en 1618. Su método y conclusiones epistemológicas fueron decisivas en el desarrollo de la estética neoclásica. Este joven era Rene Descartes. Pero siguieron los problemas sobre lo que debía ser bello o no y sobre las delimitaciones entre la armonía y la consonancia.
Algunos anteponían la base matemática para los acordes aceptables; otros, más liberales, dejaban que el oído juzgara. En todo caso la percepción jugó y ha seguido jugando un gran lugar en el arte de escuchar la música. Términos que antes se habían utilizado ahora fueron acuñados por diferentes teóricos como “natural”, “universal”, “normativo”, “esencial”, “característico”, “ideal”… Se comenzó a hablar de un “proceso argumentativo”, de un “sistema de interpretaciones” y luego del empirismo, de la experiencia como conocimiento, de la imaginación que para entonces empezó a jugar un papel decisivo en el desarrollo de la creación artística, a pesar de verse atacada por los racionalistas.
En fin, la música ha sido centro de las más grandes controversias a nivel filosófico; pero a pesar de juicios, de gustos y de conceptos, la música sigue siendo el soporte de la naturaleza humana. Ya Nietzsche decía que “la vida sin música sería un error”, y terminamos con una bella frase de Marguerite Yourcenar, “la música no es indiscreta y cuando se lamenta, no dice por qué’””.